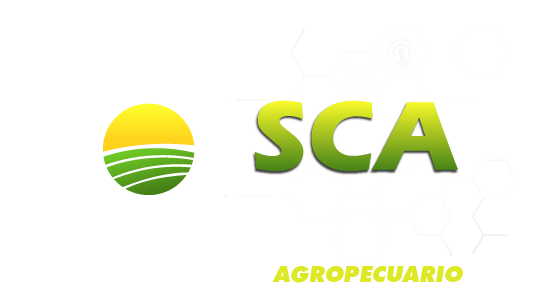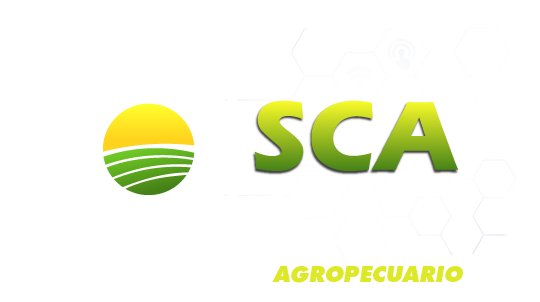Brasil es el mayor productor de soja del mundo, y Sorriso, en Mato Grosso, el líder nacional en esta producción; en diez años, el PIB per cápita del municipio ha pasado de 27.000 a 132.000 reales.
A un lado de la autopista que atraviesa la ciudad, la riqueza se muestra en forma de condominios de lujo; al otro, los trabajadores de la soja y los pequeños productores viven en viviendas precarias y de alta vulnerabilidad social.
Los agricultores familiares luchan por seguir produciendo en medio de disputas por la tierra y nubes de pesticidas, que destruyen los cultivos, arruinan la producción de miel y aumentan los casos de cáncer -en Sorriso, la incidencia de casos duplica la media estatal-.
En Sorriso también se pierden vidas a manos del crimen organizado -el municipio tiene la sexta tasa de asesinatos más alta del país- y del propio agronegocio, con decenas de muertos por quedar enterrados en silos de soja.
Vista desde arriba, la ciudad que ostenta el título de Capital Nacional del Agronegocio muestra una abrupta división social y económica. La BR-163 es como una frontera que divide dos realidades opuestas, como el muro que separa Israel de Palestina.
En la orilla oeste, una economía floreciente recorre las calles con tiendas de marcas de lujo, camionetas que cuestan cientos de miles de reales y cada vez más casas y condominios de lujo.
Al este de la autopista, coches construidos hace décadas circulan por calles que se pavimentaron por primera vez hace menos de cinco años, en un paisaje formado por edificios sencillos con ladrillos a la vista y carteles de excursiones a Maranhão -que llevan y traen de allí a los trabajadores anónimos que se dejan la vida en la cadena de producción del oro del Cerrado, la soja.
La generación de riqueza y desigualdad en el Centro-Oeste son facetas de un mismo proyecto de desarrollo puesto en práctica a partir de los años 1970. Basado en una lógica de ocupación de tierras en la Amazonía y el Cerrado por colonos del Sur del país, este proyecto. fue impulsado por la globalización de los productos alimenticios y consolidó la vocación de Brasil como agricultor del mundo –y también su incapacidad para alimentar a su propia población.
“El proyecto de colonización fue una iniciativa del Gobierno federal [en los años de la dictadura militar], que permitió a las empresas comprar grandes cantidades de tierra y organizar comercial y estratégicamente la venta de esas tierras”, contextualiza Vitale Joanoni Neto, profesor de investigación del Universidad Federal de Mato Grosso (UFMT).
La estrategia, en definitiva, fue crear grandes lotes rurales conectados con lotes urbanos. Así, la empresa colonizadora hizo más atractivo su producto prometiendo a los futuros agricultores del Cerrado que crearía ciudades planificadas. Era cierto: en Sorriso, que urbanizó el colonizador, florecieron barrios que ofrecían una alta calidad de vida. El problema quedó para aquellos que no encajaban en este proyecto de desarrollo. Los trabajadores agrícolas llegaron más tarde, se quedaron sin tierra, sin hogar y sin oportunidades de progreso.
Brasil, el país de la soja
Hoy, Brasil ocupa el liderazgo en el ranking mundial de producción de soja, con un total de 319,9 millones de toneladas en la cosecha 2022/23 – Sorriso es el municipio que más contribuyó a ello, con 2,1 millones de toneladas. De toda la soja que exporta el país, el 75% va a China, donde se utiliza principalmente como pienso para cerdos, la proteína animal más consumida por los chinos.
Los 167 mil millones de dólares que entran en la balanza comercial brasileña para comprar tanta soja son fundamentales para nuestra economía: contribuyen al crecimiento del PIB y a la estabilización del real frente al dólar.
Desde una perspectiva local, el dinero del agronegocio impuso una revolución para los municipios del centro-norte de Mato Grosso. El PIB per cápita de Sorriso, por ejemplo, saltó de R$ 27.583,96 en 2010 a R$ 98.309,14 en 2020, y en 2021 alcanzó R$ 131.899,11 – en un período en el que la población de la ciudad casi se duplicó, de 66.521 a 110.635 en el último censo, en 2022. .
En una región de Brasil donde la riqueza proviene de lo que proporciona la tierra, ¿qué hacen quienes no tienen tierra? Ésta es la pregunta que se hace un enorme contingente de vecinos de Sorriso: según datos del Cadastro Único, alrededor del 30% de la población vive en situación de vulnerabilidad social. La región, según el Atlas del Espacio Rural Brasileño, tiene la mayor concentración de tierra de todo el país. Y quienes luchan por la tierra experimentan de primera mano otra cara del apartheid social impuesto por la agricultura.
Asentamiento Alvorecer: “Nos quieren acorralar”
Desde hace más de dos décadas, Milton y Eva Batista viven de forma itinerante en los municipios del centro-norte de Mato Grosso. La casa recién construida dentro del Asentamiento Alvorecer es la quinta casa de la familia en este período; todas las anteriores fueron demolidas por camiones y tractores en acciones de recuperación.
“Esta es la primera casa de madera que construí. Estaba solo, Dios y yo”, dice Milton, padre de seis hijos, tres de los cuales crecieron en asentamientos de ocupación de tierras. Antes de esta construcción, él y su familia vivieron bajo lonas durante años.
La pareja, ambos de 65 años, se encuentra en el Asentamiento Alvorecer desde diciembre de 2022, cuando recibieron una invitación del líder comunitario Gerson Sousa Santana para regresar a la zona rural. Antes pasaron por lo que llaman el “sufrimiento” de vivir en la periferia urbana de Sorriso. “Íbamos a la ciudad sólo con la ropa que llevábamos puesta”, dice Milton. Atrás había dejado tres años de trabajo invertido en una ocupación que fue destruida y destinada al cultivo de soja.
Además de los terrenos en los que pudieron refugiarse en el Asentamiento Alvorecer, también encontraron historias similares. La primera ocupación, en 2014, fue revertida completamente en menos de 7 meses. Tras el desalojo, se organizaron como asociación y ocuparon definitivamente un territorio de 180 hectáreas perteneciente a la Unión -donde vivían en ese momento 113 familias-.
Una de las familias sojeras más influyentes de la ciudad reclama la propiedad de estas tierras, y la presión sobre el Poder Judicial surtió efecto: en 2019, un amparo redujo el tamaño del asentamiento en más de un 90%. “Nos dijeron que querían atraparnos en una pocilga”, recuerda Gerson, presidente de la asociación.
Los vecinos denuncian una acción de desalojo muy violenta. Empezando por una ilegalidad: Gerson afirma que ni él ni el abogado designado por el acuerdo recibieron notificación legal. Tractores y helicópteros llegaron por sorpresa y dieron a los colonos apenas unos minutos para recoger sus pocas pertenencias y hacinarse en el espacio de 16,9 hectáreas definido por la decisión del Poder Judicial. En la tierra donde vivían y cultivaban hoy sólo se cultiva soja y maíz para una familia.
La lógica del apartheid se reprodujo en el campo. En lugar del muro, los agricultores abrieron una zanja de dos metros de altura entre los dos territorios, un agujero insalvable donde cayeron y murieron los animales que ayudan a sustentar a las 80 familias que actualmente viven en el asentamiento. En la vía judicial, la asociación solicita el siguiente acuerdo: 5 hectáreas para cada unidad familiar, con reserva nativa incluida. “La petición es viviendas dignas y terrenos para trabajar, eso es todo”, resume Gerson.
Acuerdo Jonas Pinheiro: “Agro quiere recuperarlo”
El Asentamiento Alvorecer es vecino del Asentamiento Jonas Pinheiros, del que también dependen los residentes para su suministro de agua y electricidad. Mejor estructurado, Jonas Pinheiro se encuentra en una etapa mucho más avanzada de regularización de tierras, aunque continúa enfrentando desafíos legales.
El asentamiento fue regularizado por el Incra (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) en 1999, año en que las primeras familias se asentaron en las 7.300 hectáreas que conforman el proyecto. El matrimonio Marcio Manoel da Silva y Maria Boaventura de Sousa Silva (conocida como Sula) llegó en 2002 y desde entonces sobrevive gracias a la agricultura familiar: “Lo único que sabemos hacer es producir alimentos”, dice Marcio. Ellos, al igual que las más de 400 familias asentadas, también corren el riesgo de ser desalojados.
En 2021, la Corte anuló el proceso de expropiación de toda el área. Una demanda interpuesta por la familia propietaria de la finca pretende recuperar el terreno, debido a fallas en el proceso de regularización por parte del Incra. La amenaza de desalojo generó diversas reacciones entre los vecinos: algunos dejaron de vivir de la tierra e incluso hubo quienes enfermaron. “Hubo personas que se desmayaron y terminaron en el hospital”, relata Sula, quien es presidente de la Cooperativa de Pequeños Productores Rurales de Vale do Celeste (Coopercel).
“Cuando llegamos aquí, nadie dio nada por esta tierra. Se consideraba casi improductivo”, recuerda Marcio. “Ahora que hemos demostrado que es posible producir aquí, que la tierra tiene valor, la agroindustria quiere recuperarla”. La producción en Jonas Pinheiro resultó especialmente fructífera durante la pandemia de Covid-19: los agricultores recibieron del Ayuntamiento, durante un período de tiempo determinado, un buen conjunto de maquinaria y tractores y respondieron con una cosecha récord de frutas y hortalizas, que fueron distribuido a los residentes de la ciudad.
El anuncio del Plan Cosecha, con foco en la agricultura familiar, a mediados de 2023 dio a los productores la expectativa de recaudar fondos para adquirir nuevos equipos y maquinarias y, así, repetir de manera sostenida el buen desempeño de los años de la pandemia. Y luego, otro balde de agua fría: al acuerdo se le negaron sus solicitudes debido a un embargo ambiental. Esto se debe a que el área designada como reserva ambiental colectiva para todo Jonás Pinheiro está invadida.
Desde el inicio del Proyecto de Asentamiento se han producido invasiones al tramo definido como reserva ambiental. Todo empezó cuando algunos colonos buscaban hectáreas adicionales para plantar. Después de dos décadas, prácticamente no queda vegetación nativa y el perfil de los invasores ha cambiado: el espacio está ocupado casi en su totalidad por plantaciones de soja y pastos tomados por ganado blanco.
Para Sula y Marcio, esta es otra forma en que la agroindustria estrangula el crecimiento de la agricultura familiar. Un ciclo en el que, sin recursos, los productores tienen baja productividad y terminan abandonando el trabajo. Y muchos alquilan sus tierras dentro del propio asentamiento precisamente para que las naranjas entren en la política interna de las asociaciones y convenzan a cada vez más productores de servir a los intereses de los grandes latifundios: plantar más soja.
Una vecina de un barrio pobre de Sorriso muestra su casa sufriendo inundaciones y problemas de falta de saneamiento básico. Foto: Fellipe Abreu/Mongabay
Pesticidas: enfermedades en humanos y exterminio entre animales.
La invasión de la soja dentro del Proyecto de Asentamiento Jonas Pinheiro trae nuevos problemas. Hay varios informes de que aviones vuelan a baja altura sobre lotes arrendados, arrojando pesticidas al terreno. En Assentamento Alvorecer, los productores describen escenas similares. “Durante la siembra de soja, vienen con el avión a rociar veneno, pero no sólo abren la parte, sino que rocían veneno en nuestras tierras. Llueve veneno y destruye nuestros frutos”, dice Gerson. “Mi mamá se enfermó por los pesticidas y tuve que sacarla de aquí y pagar el alquiler en la ciudad”, concluye.
La evidencia científica más reciente le da la razón a Gerson. Publicado en 2023, el documento “Medio ambiente, salud y pesticidas desafíos y perspectivas en la defensa de la salud humana, ambiental y de los trabajadores”, elaborado por investigadores de la Universidad Federal de Mato Grosso, consolida datos que relacionan el uso de pesticidas y la incidencia del cáncer en el estado entre 2001 y 2016.
En este espacio de 15 años, la incidencia promedio de casos de cáncer en Mato Grosso creció el 19,45%. Pero lo que más llama la atención es que el crecimiento de las notificaciones se acentuó en los municipios del centro-norte de Mato Grosso, incluido Sorriso – cuyo consumo de pesticidas se destaca como el mayor del estado, con más de 2 millones de litros en el Sólo año base 2019, mientras que la incidencia promedio de cáncer en el estado es de 166.97 casos por 100 mil habitantes, en la capital del agronegocio es de 304.35 casos por 100 mil habitantes.
El documento concluye que existe una “fuerte correlación” entre el consumo de pesticidas y los casos de cáncer y añade “una correlación positiva con la incidencia de intoxicaciones agudas, muertes por intoxicaciones, cáncer infantil, malformaciones fetales, abortos y suicidios”.
El uso indiscriminado de pesticidas tiene un efecto aún más devastador sobre los mayores polinizadores del reino animal. El productor Zauri José Biavatti, apodado Bispo, gestiona desde hace 19 años su terreno, ubicado entre la PA Jonas Pinheiro y una de las mayores fincas de soja a orillas de la BR-163. También señala que la frecuencia de los vuelos para fumigar pesticidas aumenta cada año. Así como la tasa de letalidad de sus abejas.
“Las abejas siempre morían, pero el promedio era de dos colmenas por año, máximo tres. A partir de 2020 subió mucho y ahora, en 2023, de 19 colmenas perdí 15”, informa Bispo. No es un caso aislado.
A más de 30 kilómetros de distancia, el campesino Oridio Queiroz presenció un exterminio en su propiedad. “No se puede sacar toda la miel a la vez, así que solo recogí la miel de tres cajas y todo estaba bien”, dice. “Dos días después, un amigo me llamó y me dijo que necesitaba ver a mis abejas. Cuando llegué aquí, estaba muy triste. Ya no había abejas, estaban todas muertas”. Señor Queiroz perdió alrededor de 250 kilos de miel – lo que representa, en términos financieros, alrededor de R$ 12 mil – y más de 10 años de creación de colmenas.
Diversas investigaciones en distintos puntos del municipio de Sorriso identificaron que la causa de la muerte de las abejas fue el uso excesivo de pesticidas. El caso más emblemático fue la condena a pagar una multa de 225.000 reales a un productor de algodón, responsable del exterminio de más de 100 millones de abejas entre Sorriso, Sinop e Ipiranga do Norte. Las investigaciones realizadas por el Instituto de Defensa Agrícola de Mato Grosso (Indea) confirmaron la presencia del ingrediente activo fipronil.
En el informe, los productores denunciaron el uso ilegal de pesticidas traídos de contrabando desde Paraguay, sin registro ante Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria).
Mercado de lujo en expansión
En el núcleo urbano de Sorriso hay barrios que no se parecen al paisaje de las ciudades ricas de Estados Unidos. La fortaleza económica tiene símbolos obvios en las calles, el más destacado de los cuales es la multiplicación de camionetas y SUV. Las camionetas representan más del 10% del parque vehicular total de la ciudad, especialmente las de gran tamaño, como la línea RAM, que cuestan a partir de R$ 240 mil. Sólo en 2023 se registraron en el municipio más de 12 mil matriculaciones de vehículos de esta categoría.
El mercado inmobiliario también está en auge en Sorriso. Desde 2020, el precio medio del metro cuadrado aumentó un 80% en la ciudad, actualmente estimado en R$ 2.772,35 – en São Paulo, la ciudad más rica del país, el metro cuadrado promedio cerró 2023 en R$ 7.153, según el Informe de Compras y Venta del Quinto Piso. En condominios de alto nivel en Sorriso, como Cidade Jardim y Green Park, el valor de las mansiones ha aumentado hasta un 140% en los últimos cuatro años.
La inflación para los más ricos –que pagan alrededor de R$1.000 por ropa en tiendas de lujo en la Avenida João Brescansin– también afecta a aquellos con ingresos más bajos. En la zona oeste de la ciudad, las casas de clase media (salón, cocina, baño, aseo, dos dormitorios y garaje para dos coches) pueden costar más de R$ 6.000 en alquiler. En la zona este, para los más pobres, alquilar casas sencillas de tres habitaciones (salón/cocina, dormitorio y baño) casi siempre cuesta más de 2.000 reales.
El señor Milton y doña Eva, en el período comprendido entre su desalojo y su reasentamiento en Alvorecer, vivieron durante meses en el barrio Nova Fraternidade, en las afueras de la ciudad. Compartían una casa de cuatro habitaciones con otra familia. Los 1.500 reales pagados para alquilar la mitad de la propiedad comprometieron casi por completo los ingresos familiares. “Había días que trabajaba por la mañana para tener dinero para cenar por la noche. A veces ni siquiera eso y dependíamos de la ayuda de la gente”, dice Milton.
“Necesitamos sembrar porque todo es caro”, se queja Eva. En el pequeño terreno que el matrimonio mantiene dentro del asentamiento, muestra las plantaciones de yuca, caña, sandía, naranja, plátano, aguacate, okra y maracuyá. “Todo es para nuestro consumo. Lo plantamos con nuestro propio sudor y luego no necesitamos comprarlo”.
Una preocupación que se justifica en los lineales de los mercados: el precio de una canasta básica de alimentos en Mato Grosso es uno de los cinco más altos del país; en Sorriso, el valor es superior al promedio estatal.
Riesgo de muerte para los trabajadores agrícolas.
Quienes no tienen acceso a la tierra necesitan trabajar y, evidentemente, las vacantes que se abren están casi todas relacionadas con la agroindustria. En promedio nacional, el ingreso promedio de un trabajador agrícola es de R$ 2.381,00 (datos de diciembre de 2023 del Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada – CEPEA Esalq/USP), alrededor de un 15% inferior al ingreso promedio de un trabajador de servicios.
Presionados al mismo tiempo por el alto costo de vida de la ciudad y los salarios insuficientes, los trabajadores se someten a trabajos con altas cargas de trabajo y condiciones de seguridad insuficientes. Una ecuación que muchas veces resulta en tragedia.
El trabajo “Agroindustria y accidentes laborales letales en almacenes a granel en Mato Grosso”, realizado por los investigadores Luciano Bomfim y Jacob Binsztok, de la Universidad Federal Fluminense, agrupó informaciones de todo el país entre los años 2019 y 2021. La investigación encontró que el Las muertes se concentran en el estado de Mato Grosso: hubo 17 muertes de las 37 registradas en Brasil. También reveló que el incumplimiento de las normas de seguridad era la principal causa de muerte: en el 70% de las muertes, los empleados no utilizaban el equipo de seguridad necesario para su función.
El tipo de accidente predominante es el de enterramiento: hubo 28 muertes de trabajadores que se ahogaron en seco dentro de silos cargados de granos; los otros tipos fueron colapso (3), caída (3) e inhalación de gases (3). Así, asfixiado en un silo de soja, perdió la vida Francisco Neves da Silva, a los 36 años, en mayo de 2021, en un accidente que mató a dos colegas más: Francisco Carvalho dos Santos, de 32 años, y Francisco das Chagas Abreu, 21 años.
Como miles de trabajadores de la agroindustria en Sorriso, Francisco Neves era un migrante de Maranhão. Desde joven utilizó sus músculos para almacenar granos, de los cuales obtenía ingresos para mantenerse y enviar algo de dinero a su madre, en Maranhão. Se casó con Beatriz Bandeira, peluquera, con quien formó una familia durante más de diez años, incluidos tres hijos más.
Beatriz siguió en el lugar parte de las labores de rescate realizadas por los Bomberos, que duraron más de 10 horas. Al final de esa tarde, recibió varias llamadas de un amigo de la pareja, pidiéndole noticias sobre el Rap -apodo de Francisco Neves-. La insistencia llamó la atención y Beatriz exigió saber qué pasó. Y entonces recibió la noticia: tres hombres fueron enterrados en la finca donde trabajaba su marido, en Nova Ubiratã, municipio vecino, aproximadamente a 30 kilómetros de Sorriso.
“Agarré mis cosas y fui directo para allá. Cada vez que llamé a mi esposo y él no contestó, estaba segura de que estaba involucrado”, dice. A las 3:15 de la madrugada fue retirado el primer cadáver: el de Francisco Carvalho. Entonces apareció un nuevo cuerpo. “Cuando los bomberos levantaron la camilla en alto, incluso desde lejos la reconocí. Reconocí a mi marido por sus botas. Cuando bajó, mi cuñado y yo nos acercamos y vimos que ya no estaba”, se emociona.
La tercera víctima, Francisco das Chagas, fue rescatado con vida del silo. Mientras sus compañeros estaban enterrados bajo toneladas de soja, su cuerpo se deslizó hacia una zona donde los granos estaban bloqueados. Sin un lugar en la red de salud pública de la ciudad, fue trasladado al Hospital Regional de Sinop, donde fallecería tres días después, por intoxicación, producto de las más de 10 horas en las que inhaló el aire atrapado entre los granos. .
En ese momento, el sargento BM Moraes, del Cuerpo de Bomberos, dijo al sitio MT Notícias: “Desafortunadamente, ninguno de los trabajadores estaba utilizando equipo de seguridad. Entonces fue negligencia y será investigado más adelante por los órganos competentes”. Hasta el momento no ha habido condenas.
La violencia urbana estalla: el crimen organizado coopta a los jóvenes
Beatriz vivió dos tragedias que simbolizan los males que sufre la población de Sorriso, alejada de las riquezas que promueve la agricultura. Además de perder a su pareja, tragada por la soja, también perdió a sus hijos a causa de la delincuencia: el mayor fue baleado mientras circulaba en una motocicleta y el menor, seis meses después, fue secuestrado por bandidos encapuchados y fuertemente armados dentro de la casa -el joven-. lleva cuatro años desaparecido.
Son crímenes como estos los que aumentan las estadísticas de Sorriso. El ranking elaborado por el Foro Brasileño de Seguridad Pública en 2023 ubica a la ciudad con la sexta tasa de homicidios más alta del país (70,5 casos por 100 mil habitantes) – es la primera en la lista fuera de la región Nordeste y la única en el Región Centro. Occidente aparece en la lista de las 50 más violentas. El índice de Sorriso es tres veces superior al promedio nacional (23,4 homicidios por cada 100 mil personas).
La ola de violencia comenzó a formarse en 2013, pero cobró fuerza en los últimos dos años, según Naldson Ramos, coordinador del Centro de Estudios sobre Violencia y Ciudadanía de la Universidad Federal de Mato Grosso (UFMT). Hace poco más de diez años, la facción criminal paulista PCC comenzó a posicionarse en puntos estratégicos de Mato Grosso para intentar controlar las rutas del narcotráfico desde Bolivia hacia Brasil. Durante mucho tiempo, el control territorial del crimen en el estado estuvo en manos de la facción carioca Comando Vermelho (CV).
La situación se volvió especialmente crítica en 2022. Una división interna dentro del CV en Sorriso resultó en el nacimiento de una nueva facción, compuesta exclusivamente por criminales de la región. El grupo disidente identificado como Tropa Castelar formó una alianza con el PCC, que ingresó por primera vez a la ciudad. La disputa por los puntos de venta, el dominio territorial y la cooptación de los agentes de las fuerzas de seguridad ha desencadenado una guerra que mata a personas indefinidamente, sean o no miembros de las facciones.
Naldson Ramos, que estudia datos de violencia en la ciudad, afirma que la evaluación de que se trata simplemente de “delincuentes matando a delincuentes”, como dijo el gobernador del estado, Mauro Mendes (União Brasil), es un error. Al poner la lupa sobre las cifras de homicidios, también identifica un aumento de las muertes resultantes de la violencia policial y de conflictos comunes entre hombres armados.
“Hay un mercado consumidor de droga con mucho dinero en Sorriso. Tenemos registros de que las fiestas de los jóvenes ricos se alimentan de alcohol, cocaína, skank y anfetaminas”, dice Nadson. “Por lo tanto, se convierte en un territorio muy rentable para los narcotraficantes y aumenta el riesgo de peleas que resultan en el uso de armas de fuego”.
El aumento de la delincuencia es, quizás, el efecto colateral de la desigualdad social y económica que más afecta a los ojos de quienes se benefician de ella. La concentración de ingresos y la baja remuneración de la fuerza laboral del ciudadano promedio crean la tormenta perfecta para que las facciones criminales coopten a los jóvenes en el mundo del crimen.
Fuente: Resumen Latinoamericano
Sección: Brasil
Fuente de imagen: Internet
Fecha: 11/06/2024